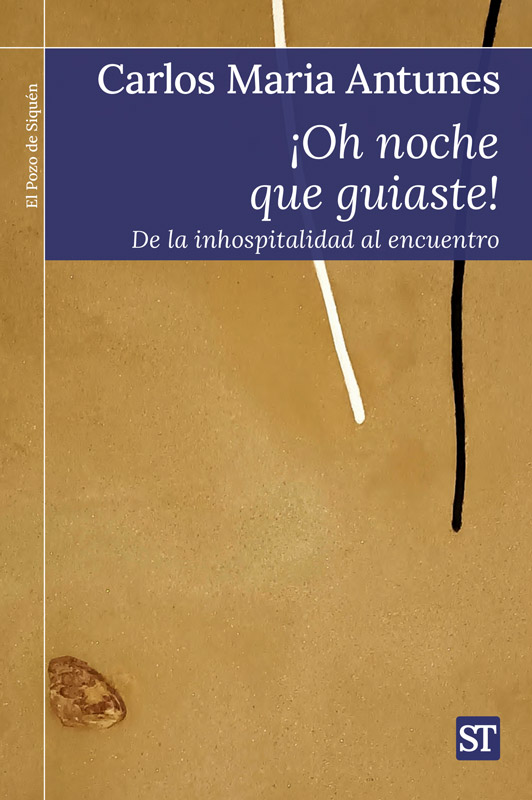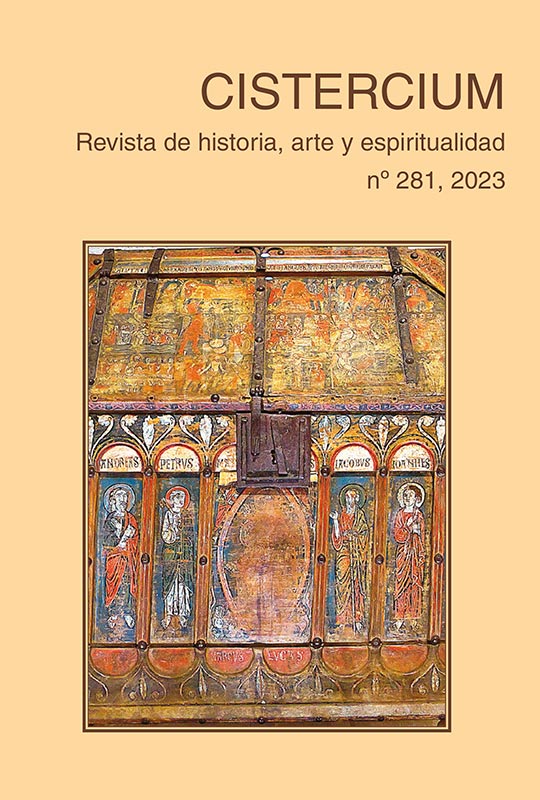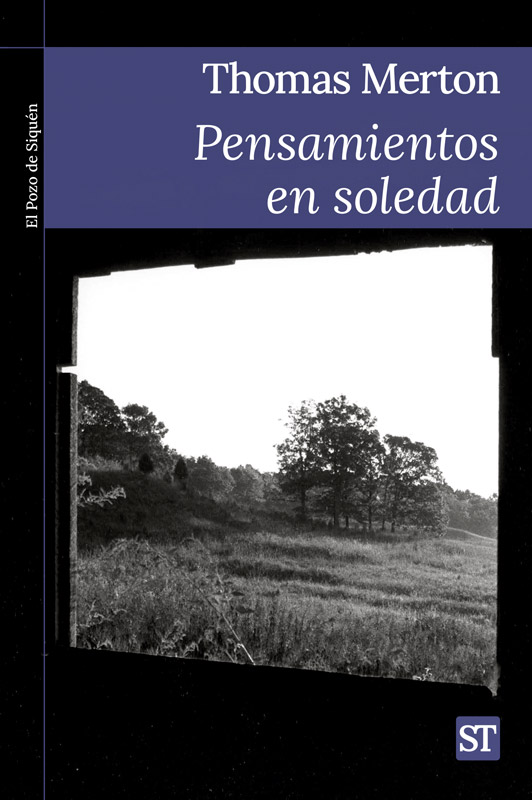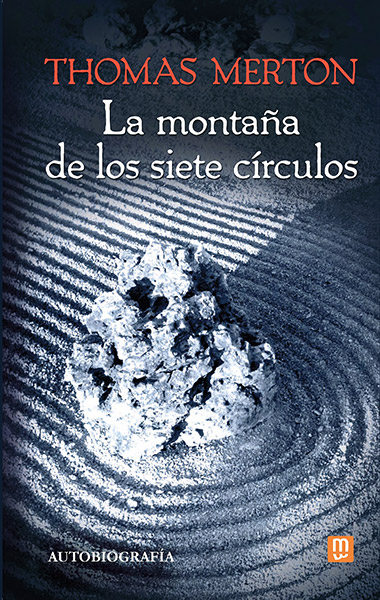Por Adalbert de Vogüé († 2011)
Este trabajo recoge una de las conferencias que el P. Adalbert de Vogüé, O.S.B. pronunció en la Abadía de Laval entre los años 1972-1982. En ella expone su visión personal sobre la vigencia actual de los valores permanentes de la Regla de san Benito .1

Para esta última conferencia, de acuerdo con el Padre Maur, no trataré el tema anunciado, es decir, «los tres votos». He pensado que sería más útil hablarles de los «valores permanentes de la Regla de San Benito hoy», al hilo de lo que acabamos de decir.
Esta conferencia me fue solicitada en 1977 por los cistercienses irlandeses. Les pedí que me hicieran preguntas, y entre ellas estaba esta: «¿Cuáles son los valores permanentes de la RB? ¿Qué es lo que no cambia?». Confieso que, al ver esta pregunta, que era la número 11 de la serie, al principio decidí no responderla, porque me avergonzaba enormemente. Me dio una mala impresión. Cuando hablamos de «valores permanentes», damos a entender que hay que dejar de lado otras cosas. Ahora bien, no puedo hacer una distinción clara entre valores permanentes y cosas desfasadas (cuando uso el adjetivo «desfasado», pienso en el inglés «time conditioned» y más aún en el alemán «zeitbedingt», es decir «condicionado por el tiempo». En francés, no tenemos un equivalente exacto, pero «desfasado» se acerca). No puedo discernir lo que es permanente y lo que está «condicionado por el tiempo», porque para mí todo está condicionado por el tiempo. En la RB, como en cualquier documento histórico, todo está condicionado por la época. No sólo las prescripciones prácticas y los detalles, sino también la doctrina. ¿Qué hay más «condicionado por el tiempo» que el capítulo sobre el silencio, por ejemplo, o el capítulo de la humildad? Nadie escribiría hoy un capítulo sobre la humildad como ese. Por lo tanto, yo diría que, contrariamente a la opinión común, la parte espiritual de la RB está aún más condicionada por el tiempo que su parte práctica. Por lo tanto, no puedo distinguir los dos elementos. Sin duda, hoy se dice con frecuencia: hay que tomar el espíritu y dejar la letra. Es una distinción fácil: el espíritu eterno, la letra pasajera, pero esta distinción no me satisface, me deja incluso muy perplejo.
En ese momento estaba empezando a leer la Traducción Ecuménica de la Biblia (TOB), y encontré una nota en el Nuevo Testamento sobre 2 Co 3:6 que me iluminó mucho. Cito el texto de san Pablo: «La letra mata, pero el Espíritu vivifica». El comentarista anónimo dice: «Sin el Espíritu, el texto mata, pero sin el texto, el Espíritu sería áfono», no tendría voz. Creo que esto es totalmente cierto. Por supuesto, sin el espíritu el texto mata, pero sin el texto, sin la letra, el Espíritu sería áfono, no se le oiría. Se necesita un texto, necesitamos una letra para que el Espíritu pueda ser escuchado por nuestros oídos carnales.
Así que yo diría que un cierto literalismo, un cierto apego a la letra es saludable si se quiere mantener y desarrollar el espíritu. No hay que apresurarse a oponer la letra y el espíritu. Normalmente, la letra es la guardiana del espíritu. Normalmente, porque hay que protegerse constantemente de todo tipo de desviaciones, pero la letra es la sierva normal del espíritu. Esto significa que, en el caso de una regla, hay que respetar una cierta letra de la regla, no apartarse fácilmente de ella si se quiere conservar el espíritu. Por lo tanto, aceptaría el rigor de esta fórmula: «tomar el espíritu y dejar caer la letra», pero a condición de que el espíritu siga siendo algo encarnado, que no se convierta en algo invisible y, finalmente, en algo totalmente verbal. A condición de que el espíritu genere observancias y se plasme en una forma de vivir muy concreta. Aquí pienso en el abuso del vocabulario monástico donde no hay un verdadero monacato. Esto es muy notorio en ciertos círculos donde he estado.
Este vínculo íntimo entre letra y espíritu hace que cambiar la letra, es siempre, de alguna manera, cambiar el espíritu. Esto no quiere decir que haya que condenar todo cambio, ni mucho menos, pero debe hacerse siempre con la clara conciencia de que, al tocar la letra, se modifica también, para bien o para mal, el propio espíritu. Los dos están vinculados.
Por lo tanto, si queremos mantener el espíritu de san Benito, el espíritu monástico, tenemos que ser muy cuidadosos con mantener la letra en muchos puntos. Digamos ahora, como preámbulo: ¿Qué es la Regla para nosotros?
Yo distinguiría tres aspectos de la Regla:
En primer lugar, es la fuente de nuestra regla actual. No nuestra regla actual, sino la fuente histórica de la misma. Este es su primer aspecto, y es el único que se me ocurrió cuando comencé a reflexionar sobre la cuestión, en 1970, para el Congreso de Conyers, en América. Me habían pedido que hablara de la Regla desde el punto de vista teológico, y la única idea que se me ocurrió en aquel momento, reflexionando sobre la cuestión, es que la Regla no era evidentemente nuestra regla actual, efectiva y concreta, ya que actuamos de manera completamente diferente, pero que era la fuente histórica de nuestra regla. Así que esto es lo que desarrollé en el Congreso de Conyers. Pero luego me arrepentí, porque me di cuenta de que, sin estar equivocado, esto es totalmente insuficiente.
La Regla es para nosotros mucho más que una fuente histórica, lejana en el tiempo, de la que inevitablemente nos iríamos alejando cada vez más. Si tomamos esta imagen del curso de agua que viene de una fuente, el curso del tiempo nos aleja forzosamente de nuestra fuente –la Regla– cada vez más. Ahora bien, esto no corresponde a la realidad, a los hechos de la historia monástica. La historia monástica está hecha, como saben, de una serie de derivas, de alejamientos, y luego de retornos. Siempre hay movimientos de reforma, casi en cada siglo, que son retornos a la Regla. Para tener en cuenta este fenómeno, nos vemos obligados a abandonar la imagen del curso de agua, que nunca sube hacia su fuente. Esta imagen es insuficiente, a no ser que la corrijamos mediante una curiosa frase de San Pablo (1 Co 10, 4): «Los hebreos bebían de una Roca espiritual que los seguía, y esta Roca era Cristo». Esta afirmación un tanto extraña, esta Roca golpeada por Moisés, de la que brotaron las aguas que calmaron la sed del pueblo en el desierto, esta Roca no habría sido una fuente de agua sólo una vez, el día que Moisés la golpeó, sino que habría seguido acompañando a los hebreos en el desierto.
Esta tradición rabínica de la roca que sigue al pueblo, a la que alude san Pablo, puede servirnos para ilustrar el fenómeno que acabamos de evocar. Fuente histórica, la Regla de san Benito no es, sin embargo, una fuente inmóvil y fijada en el pasado, de la que, por la fuerza de las circunstancias, nos alejaríamos, sino una fuente que nos sigue, que nos acompaña, como la Roca que acompañaba a los hebreos en el desierto. El monacato, en su peregrinaje a través de la historia, tiene continuamente a su lado esta fuente, a la que sólo tiene que extender la mano para beber y saciar su sed. Esto refleja bastante bien el fenómeno del que acabamos de hablar.
Además de esta función en el presente, también existe una función de la Regla en el futuro. Es nuestra norma ideal, no nuestra norma concreta, lo que estamos haciendo ahora, sino que sigue siendo nuestra norma ideal, superior, acampando ante nosotros y solicitándonos, llamándonos al progreso y juzgando nuestra norma actual. Tenemos aquí un punto de referencia para juzgar nuestros comportamientos, nuestras evoluciones. Si nos acercan a la Regla, son legítimas y sanas. Si nos alejan de ella, es bastante preocupante.
Por lo tanto, creo que la Regla tiene para nosotros una triple función: en el pasado como fuente histórica, en el presente como fuente siempre próxima, al alcance de la mano, y en el futuro como norma ideal que debe guiar nuestras evoluciones, juzgar cómo avanzamos en el tiempo.
Estas tres funciones parecen ser todo lo que se puede decir del papel de la Regla desde un punto de vista cronológico, pero, volviendo al pasado, yo añadiría lo siguiente, que me parece muy importante: la Regla es para nosotros un manual, un espejo del cenobitismo primitivo, y yo diría, como historiador, el mejor espejo que podemos encontrar. No digo esto por piedad filial como hijo de san Benito, sino imparcialmente, como historiador: difícilmente se puede encontrar en la literatura monástica antigua una imagen más fiel. No digo que sea un espejo perfectamente fiel, completo, de la antigua tradición monástica, pero es muy notable a este respecto. No hace falta que expongamos este punto, ya que ayer hablamos de ello en las preguntas. Es incompleto, incluso en algunos puntos importantes, por ejemplo, sobre la existencia de las oraciones después de los salmos o la meditatio durante el trabajo, pero son muy pocos los puntos importantes de las observancias monásticas que no figuran en la RB. Es un cuadro notablemente completo y equilibrado, el más completo y equilibrado que se puede encontrar, en un volumen tan pequeño, de la antigua tradición monástica. A condición, como hemos dicho, de que se lea en su contexto, de que se muestre su riqueza sumergiéndola en el entorno del que surge. Pero es un documento de gran valor.
Esto es lo que la Regla es para nosotros. Es un medio de comunicación con nuestros orígenes. Los orígenes, en cualquier movimiento, tienen una importancia capital. Lo que define un movimiento histórico son sus orígenes. Ahora bien, la Regla de san Benito es un medio de comunicación muy valioso con nuestros orígenes. Y no sólo con nuestros orígenes, sino también con toda la tradición que siguió, porque la RB sirvió de eje a la tradición monástica occidental. Es una especie de lenguaje común que nos une a todas las generaciones de monjes que nos han precedido. En este sentido, se ha convertido en algo insustituible.
Por lo tanto, creo que la Regla sigue siendo, en este momento, la manera más segura de realizarnos como monjes, la mejor oportunidad que tenemos para realizarnos como monjes. Por supuesto, no hay necesidad de que nadie la tome como norma. Pero una vez que, por las razones correctas, hemos tomado esta decisión, creo que hay muchos incentivos para seguirla seriamente. Y, hay que decirlo, más seriamente que en el reciente aggiornamento. El Concilio había dado excelentes principios para la Renovatio accommodata de las órdenes religiosas, pero su aplicación se hizo en una atmósfera extremadamente turbia. Como saben, los años posteriores al Concilio han sido años difíciles, en los que las consignas del Vaticano II se han aplicado en una atmósfera muy turbia de apertura al mundo, de secularización, de facilidad. En consecuencia, no creo que nuestro aggiornamento haya sido en absoluto ejemplar, especialmente en lo que se refiere a la fidelidad a san Benito. Si queremos vivir en el espíritu de san Benito y beneficiarnos de su magisterio, tenemos que seguir la RB más seriamente de lo que lo hemos hecho.
Esto no es más que un prólogo para explicarles mi desconcierto cuando me encontré ante esta cuestión de los cistercienses irlandeses. Como ven, si fuera lógico, no respondería a la pregunta, porque para mí no hay «valores permanentes», distintos de las cosas que no lo son. Todo está caducado, todo está condicionado por el tiempo y, al mismo tiempo, todo tiene un interés duradero. Todo es interesante, todo queda por escuchar. Por eso estoy absolutamente en contra de las lecturas fragmentarias de la Regla, como se ha intentado aquí o allá, por ejemplo, cuando se ha suprimido la lectura de los capítulos sobre el Oficio. Con el pretexto de que ya no se practican, se decide que no se leerán más. No, la Regla entera conserva su interés. Sigue siendo al menos una pregunta para nosotros, una pregunta que debemos seguir escuchando continuamente. Así que estaba inclinado a no responder a la pregunta, al no poder aislar, distinguir estos «valores permanentes». Pero con una perfecta falta de lógica, voy a responder a eso. La vida no es lógica. Intentaré, si no identificar los «valores permanentes», ya que rechazo esta distinción, al menos decir lo que me parece más importante, lo más urgente de cultivar en la actualidad. Se trata, pues, como pueden ver, de una visión limitada en el tiempo («actualmente») y de un punto de vista subjetivo: «lo que me parece». Hablo en mi propio nombre, no hablo en nombre de la Orden monástica. Eso es lo que me preguntan: lo que pienso, no otra cosa.
Yo diría que el primer y más preciado valor de la Regla es la existencia de la propia Regla, el hecho de tener una Regla, de vivir sub regula.Creo que esto debe afirmarse actualmente en el contexto muy antilegalista de nuestro tiempo. Una de las riquezas de nuestro tiempo es ser muy sensible al peligro de volver a caer en el legalismo del Antiguo Testamento. Todo lo que habla de ley –y la Regla es una ley, nos guste o no, una verdadera ley– es, de antemano, un poco sospechoso de llevarnos al Antiguo Testamento. Somos muy sensibles a la libertad cristiana y a las contundentes palabras de san Pablo sobre la ley, que quizás aplicamos erróneamente a cualquier tipo de ley, mientras que san Pablo se refiere a la ley concreta del pueblo judío antes de Cristo. Somos sensibles a este tema, y a menudo se oye decir que el cristiano no tiene otra ley que el Evangelio, o que nosotros, los monjes, no queremos tener otra ley que el Evangelio. Me pregunto si esto no es un error sobre la propia naturaleza del Evangelio, el Evangelio no es una ley, no es una regla, es mucho más que eso. Es el mensaje de la Buena Nueva, la Palabra de Dios a los hombres, y entre este mensaje eterno y nuestra situación concreta, hic et nunc, de hombres y mujeres comprometidos al servicio de Dios, cabe –e incluso es una necesidad– una mediación: la de una regla que tiene por objeto aplicar el mensaje eterno del Evangelio a nuestra situación precisa de hombres o mujeres de tal o cual tiempo y lugar. Pienso, pues, que el Evangelio no es una regla; es una definición impropia. El Evangelio está por encima de todas las reglas y no sólo no impide tener una regla, sino que, por el contrario, si uno quiere vivirlo de forma realista y concreta, necesita una regla para expresar sus exigencias en la situación en la que se encuentra.
He aquí un primer beneficio de la Regla. Todos estamos de acuerdo en reconocerlo: es el simple hecho de vivir bajo una regla, cualquiera que sea, de tener una regla, de seguirla, de estar atado a ella. Es una gran fuerza para un hombre y para una comunidad tener una regla, esforzándose en observarla.
¿Cómo concebir el papel de la Regla en la vida, en relación con nuestra vida monástica? Hay una imagen que me gusta mucho: la del tutor que se clava en un lecho de judías o guisantes para ayudar a la planta a crecer. Una planta trepadora necesita esto para crecer. Por supuesto, no se trata de transformar la planta en tutor, en madera rígida y recta, sino de proporcionar al ser vivo este soporte, muerto sin duda, pero indispensable para la vida, para que, por su propio dinamismo vital, se envuelva en él y se eleve así poco a poco. La imagen de la planta enrollándose alrededor del tutor es muy esclarecedora: se aleja por momentos y luego vuelve, en un movimiento sinusoidal y muy flexible. Esto es exactamente lo que nos ha ocurrido a los monjes a lo largo del tiempo. Hay momentos en los que flojeamos, en los que somos demasiado débiles o complicados para hacer lo que dice la Regla. Entonces nos alejamos de ella, pero volveremos: la Regla está ahí, siempre la escuchamos y en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo nos inspire a hacerlo, volveremos, nos acercaremos. No se trata de un movimiento rectilíneo, como el propio tutor, sino de un movimiento libre, flexible y vital de vaivén alrededor de esta estaca, y en este vaivén hay un ascenso.
Sin excluir, sin embargo, que a veces esta valiosa ayuda para la vida tome un aspecto de mortificación, de muerte, es decir, que el tutor se convierta en una cruz. Esto sucederá inevitablemente, y Dios lo bendiga, demos gracias a Dios por ello. Todos experimentamos, en ciertos momentos, la rigidez de la regla. También este aspecto está lejos de tener que ser retirado. Así que el primer valor de la regla es existir, ser una regla.
A continuación, enumeraré toda una serie de valores que me parecen infinitamente valiosos, primero en una sola frase y luego retomando cada término de esta frase en un breve comentario.
Creo que el gran mérito, el gran valor de la Regla de san Benito es organizar una vida consagrada a Dios, una vida monástica: una vida definida por la renuncia a todo lo que no es Dios, a todo lo que no es lo único, a todo lo que divide al hombre; una vida que consiste en unas grandes observancias que concretan y aseguran las renuncias de las que acabamos de hablar; una vida que tiende, como hacia su meta, a la purificación del corazón, es decir, a la caridad, o –si prefieren– a la contemplación, siendo estos tres términos prácticamente sinónimos; una vida que es común, cierto, pero abierta a la vida solitaria, considerada como una superación, un más allá en la misma línea; por último, una vida que es comunitaria al modo de una schola, en la que las relaciones del discípulo con el maestro son el eje fundamental, pero que hace gran hincapié en las relaciones fraternas, en la caridad, en la comunidad como tal. Añadiría también un rasgo importante: una vida propiamente cristiana, exclusivamente cristiana, sin otra referencia que Cristo, la Revelación de Cristo, la Escritura, la Iglesia de Cristo, los Padres de esta Iglesia y del monaquismo. Este es mi credo. Me queda desarrollar brevemente cada artículo.
Por tanto, digo ante todo que el gran valor primordial de la RB es organizar una vida consagrada a Dios. Aquí sólo tengo que hojear la Regla para encontrar todo tipo de expresiones que expresen esto de diversas maneras: la búsqueda de Dios (si Deum quœrit, c. 58), el retorno a Dios (Pról.), la observancia de los mandamientos de Dios (c. 7), la escucha de la Palabra de Dios (primera palabra de la Regla: Ausculta), la obediencia a la Palabra de Dios, el temor de Dios… Siempre Dios. Una vida consagrada a Dios. Una vida monástica, es decir polarizada por el misterio de Dios y por la esperanza de la vida eterna. Este es mi primer punto. Todos estamos de acuerdo en que, si nos hemos convertido en monjes, es porque nos sentimos atraídos por esta vida sólo para Dios.
Además –segundo punto– esta vida consagrada a Dios se define por la renuncia a todo lo que no es Dios, a todo lo que no es el Único, a todo lo que divide al hombre. Esto se desprende del nombre mismo de «monje»: monachus viene de monos. Aquí me refiero a un admirable pasaje de Gregorio Magno, en su Comentario al Primer Libro de los Reyes 1,61, que comenté anoche en Port-du-Salut. Tienen aquí una definición del monje plena de belleza y de verdad. Que no es, por cierto, propia de san Gregorio. El monje se define como el hombre de la unidad, vir unus, el hombre unificado cuyo único deseo es Dios, la vida eterna, ver a Dios. Esto parece, a primera vista, tener una tendencia platónica muy fuerte, se puede relacionar con la doctrina de Dionisio y, a través de él, con toda la filosofía neoplatónica, pero como ha mostrado Antoine Guillaumont, en un estudio muy bello, de su pequeño volumen publicado en Bellefontaine, este ideal de unidad está profundamente enraizado en la tradición judeocristiana, en la propia Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento. Es el ideal de la sencillez del corazón, de la consagración total a Dios según 1 Co 7: la virginidad para el Señor. Esto es lo que expresa la palabra monachus.
Por tanto, significa una vida definida por la renuncia a todo lo que divide, a todo lo que no es Dios. ¿Cómo enumerar todas las renuncias a las que está llamado el monje? La lista es indefinida, permanece siempre abierta. En la base está la renuncia al matrimonio, luego a la propiedad, luego a todas las necesidades artificiales, según la admirable palabra de san Agustín: Melius est minus egere quam plus habere. Hay pocas máximas que expresen mejor el espíritu del monacato que ésta: «Es mejor restringir sus necesidades que desarrollar sus posesiones». Renuncia, pues, a todas las necesidades artificiales, e incluso a ciertas necesidades naturales. Así, el ayuno, una renuncia relativa, pero real en todo caso, al menos de una cierta forma común de comer; igualmente el sueño. Renuncia también a la voluntad propia, al libre uso de la palabra, al prestigio y a la gloria; aquí reconoceréis la gran triada de virtudes de la que habla san Benito: obediencia, silencio, humildad. Renuncia a las relaciones humanas: separación del mundo y soledad; a la política, a la vida social activa, a la información diaria… Y así sucesivamente, porque, como hemos dicho, la lista continúa siempre abierta. El monacato es un camino de renuncia. No es un programa pequeño y fijo, sino un camino en el que se avanza constantemente. Una vez que se ha realizado una renuncia, hay otra, gracias a Dios, que se presenta a vosotras, que os llama. Por lo tanto, es una vida definida por la renuncia a todo lo que no es Dios, a todo lo que divide al hombre.
A continuación, digo: una vida que consiste en algunas grandes observancias, que tienen precisamente por objeto concretar, asegurar estas renuncias, esta búsqueda de Dios. Enumeraremos estas grandes observancias en un momento, pero digamos unas palabras sobre su significado. Ya lo hemos mencionado de pasada, ayer y antes: son algo fundamental para la vida monástica. Lo que hace que la vida monástica sea constante a lo largo de la historia, más allá de las diversas interpretaciones que recibe de cada época, es este sistema de observancias que está en su base, que es su propia estructura, su esencia.
Estas observancias, que se trata sobre todo de practicar, son productoras de sentido. Aquí pueden, quizás, reconocer una expresión familiar para la filosofía estructuralista. Los estructuralistas han analizado ampliamente el fenómeno de la lectura de textos. Dicen que los textos son fuentes de sentido. Cuando abres un libro y lees una página, esta página emite un sentido, como una lámpara emite rayos de luz. Una multitud de sentidos, infinitamente variados: tomad esta página un día, tal sentido os llama, tal significado; tomadla al día siguiente, será otra cosa. Esto es lo que nos ocurre cada día en nuestra lectura de la Escritura. Una página de la Escritura es una fuente de sentidos indefinidamente renovados (para ser rigurosos, habría que decir que la fuente está dentro del lector y no en el texto; pero podemos utilizar esta imagen). Y lo que el texto dice a una persona no es lo que dirá a otra. Variedad de sentidos, no sólo en relación con la misma persona a través del tiempo, sino para la multitud indefinida de lectores que leen el texto.
Así que los estructuralistas han argumentado con razón que un texto es productor de sentido. Yo diría lo mismo de las observancias. La observancia monástica es productora de sentido, no cuando se lee en el texto de san Benito, sino cuando se practica. Practicad las observancias, vividlas, y ellas revelarán su sentido a medida que las practiquéis, en la medida en que las practiquéis. Revelarán, no su sentido en singular, sino una variedad de sentidos casi indefinida, al igual que un texto. Un día, el silencio se impondrá y os hablará por tal o cual motivo; otros días, serán otros aspectos del silencio los que salgan a relucir. Del mismo modo, en los distintos períodos de la historia monástica, a través de la multitud de autores que analizan las observancias y tratan de formular su significado, se despliega una multitud de interpretaciones variadas. Lo que importa ante todo es practicar la observancia. Al practicarla, se descubre lo que significa, y este significado se enriquece sin cesar a medida que se continúa practicándola. Esta primacía de la práctica es capital, porque ésta es la pedagogía del monacato. Casiano lo dijo de una manera insuperable, en la Conferencia XVIII, c. 3: per operis experientiam etiam rerum omnium scientia subsequetur – «Por la experiencia de las obras se adquiere el conocimiento de todas las cosas». El monje no es alguien que aprende una teoría en un libro y la aplica. No. Es justo el proceso contrario. Es alguien que entra en una comunidad, vive una determinada observancia, practica una determinada regla, descubre el significado de todo esto observándola.
Primacía de la práctica. Lo decíamos hace un momento para el ayuno. Para el silencio es lo mismo. Las observancias son productoras de sentido. Así que no se trata de preguntarse de antemano qué vamos a hacer, qué significa. Se trata de entrar en una tradición, de vivir según esta tradición y descubrir viviendo lo que es, sus riquezas. El enfoque cartesiano consiste en tener primero ideas claras y luego aplicarlas. Todos somos cartesianos desde el siglo XVII, si no antes. Pues bien, el enfoque monástico es el contrario: consiste en hacer primero las cosas y descubrir lo que significan al hacerlas.
¿Cuáles son, pues, estas grandes observancias fundamentales de la vida monástica? Es un poco ridículo enumerarlas, ya que las conocen tan bien como yo. La oración es evidentemente la primera de todas. Orar a las siete horas canónicas y a la hora nocturna. Oración hecha de salmos y oraciones, porque la oración común no consiste sólo en recitar textos, sino que incluye tanto oraciones como textos recitados, como salmos; éste es un elemento que la antigua tradición monástica nos invita a redescubrir, si queremos. La oración no sólo a las horas canónicas, sino también la oración continua: ésta es la finalidad del Oficio. El Oficio fue concebido para ser la estructura de apoyo de esta búsqueda continua de la oración, de este esfuerzo por responder a la llamada del Señor: «Orad sin cesar».
Después de la oración, la lectio, que es inseparable de ella. La lectio ocupa, normalmente, un cuarto del día según los antiguos. Uno de los cuatro períodos de tres horas de la jornada del monje, los otros dos o tres períodos están consagrados al trabajo. Pero, antes de pasar al trabajo, observemos que la meditatio es una prolongación indispensable de la lectio, en el sentido primitivo de recitación de textos que se aprenden de memoria. Ayer por la tarde, en el refectorio de Port du Salut, escuché un interesante texto sobre Guillermo de Saint-Thierry, y me di cuenta de que, en el caso de Guillermo, la meditatio tiene ya el sentido moderno: este volver atrás de la «meditación» tiene lugar en la cabeza, en la mente, mientras que la meditatio de los antiguos consistía en la recitación oral de textos. Meditatio, esto quiere decir: rumiar, repetir con la boca los textos de la Escritura aprendidos de memoria.
En cualquier caso, este carácter oral de la antigua «meditación», la recitación de memoria nos resulta difícil hoy en día. En efecto, ya no tenemos memoria, somos incapaces de aprender textos de memoria. Pero la experiencia me ha enseñado que, con nuestra memoria atrofiada de hombres modernos, hay una manera de recuperar este sistema de la meditatio y de aprovecharlo enormemente para alimentar la vida espiritual. Podemos darnos un «mantra», como dicen los hindúes, es decir, una fórmula que repetimos continuamente. Por mi parte, no repito todos los días el mismo, porque no soy lo suficientemente sencillo para eso. Cambio todos los días. Por la mañana, paso media hora repitiendo un hemistiquio de un salmo (tomado al azar, del salterio, sin elegir), y luego todo el día lo repito. Alimenta mi oración durante 24 horas, hasta el siguiente medio verso. Este es sólo un ejemplo. Cada uno puede y debe encontrar la fórmula que le convenga. Creo que, en cualquier caso, es sumamente provechoso para una vida de oración utilizar algún tipo de repetición, tener una fórmula para repetir de memoria. Es una experiencia que se ha hecho tanto en Occidente (Casiano, Conferencia X), como en Oriente (la Oración de Jesús) y en el Extremo Oriente, en un entorno no cristiano, por los hindúes. Hay, pues, una especie de constante en la espiritualidad monástica, que tenemos todo el interés en cultivar.
Lectio y por tanto Meditatio. A este respecto, me permitiría corregir el famoso lema ora et labora, que está por todas partes, que a menudo se ha escrito en las puertas de los monasterios. Es bueno, pero incompleto. Después de ora et labora, hay que añadir algo más. En primer lugar, lege. El padre Winandy lo había señalado desde 1953, al menos hay que decir: ora, labora, lege. Pero para mí, añadiría aún meditare. Ora, labora, lege, meditare: la meditación es la continuación de la lectio en el trabajo, la prolongación de la escucha de la Palabra de Dios a través de las propias ocupaciones manuales. No sólo se escucha la Palabra de Dios durante las tres horas reservadas a la lectio, sino que, gracias a la meditatio, se persiste en escuchar continuamente en la vida cotidiana, en el curso del trabajo, de las idas y venidas, etc. En cuanto tenemos un momento, escuchamos esa Palabra de Dios interior que tenemos grabada en nuestra memoria, reducida si es necesario a la brevísima fórmula de la que hablábamos.
La mejor imagen moderna de esto sería la del transistor. El trabajador se lleva su transistor y, cuando llega a su lugar de trabajo, enciende su transistor, porque es incapaz de permanecer en silencio. De esta forma, se ve liberado de su silencio por todas las tonterías del mundo que zumban en sus oídos. Nosotros tenemos algo incomparable que escuchar, que es la voz del mismo Dios. Así que abramos nuestro transistor y hagamos que funcione durante nuestro trabajo. Es extremadamente valioso. Por no hablar de la bonita imagen de los antiguos, la de la rumia, que sigue siendo expresiva hoy en día.
Después de la lectio, está el trabajo, por supuesto. Trabajo para ganarse la vida y para dar limosna –es el aspecto social–, trabajo para evitar la ociosidad –es el aspecto ascético. Estas son las dos grandes líneas de fuerza de la espiritualidad del trabajo. El servicio es otra gran observancia. El servicio mutuo, porque somos pobres que dependen unos de otros, y por lo tanto debemos servirnos mutuamente. Entre nosotros, no existe la mediación del dinero, a través de la cual obtenemos en el mundo lo que necesitamos. Todos estamos a merced unos de otros. Servicio no sólo mutuo, sino también al exterior, en forma de caridad, de hospitalidad.
Sólo esbozamos las líneas generales. Pasemos a este gran epígrafe que es la ascesis. La ascesis corporal: es algo insustituible para actuar sobre uno mismo, para controlar el propio ser físico y espiritual. El monje no puede contentarse con actuar sobre las cosas mediante el trabajo. Debe actuar también sobre sí mismo. Es sin duda la más grave laguna de nuestro monacato contemporáneo, esta carencia completa del dominio de la ascesis. Tenemos aquí un magnífico campo para hacer esfuerzos y descubrimientos para recuperar esta dimensión esencial del monacato, la vida de ascesis. Por lo tanto, una ascesis corporal que implica ayuno, abstinencia, vela (Hablo de ésta porque la encuentro en la tradición, pero no sé lo que es. Duermo 6 h 1/4 por la noche y un poco de siesta al mediodía. No sé que es velar. Espero hacer algunas experiencias en este campo también, con la gracia de Dios). Todos estamos invitados a descubrir estas cosas. Los antiguos daban gran importancia a la vela, casi tanto como al ayuno.
Otra gran observancia es la clausura. Con lo que implica de silencio y soledad, de renuncia a los periódicos y a los demás medios de comunicación. El hábito, que hace al monje, no temamos afirmarlo en contra de un dicho medio falso. El hábito que se lleva en todas partes, en clausura y en el exterior. El hábito único, que significa la sencillez de la vida del monje. Aquí me disculpo, porque hablo a una audiencia femenina, para la cual, gracias a Dios, este problema no se plantea. Pero ya saben que esto ahora se plantea para los monjes. Es un sinsentido, para un monje, vestirse de civil cuando sale. No digo que tenga que salir necesariamente con este hábito que llevo aquí, que no es ideal en todos los aspectos, pero debe tener un hábito con todas las características esenciales del hábito monástico: distintivo, sencillo, común a todos, práctico, adecuado para el trabajo, etc. Y ante todo reconocible, muy distintivo. Todavía tenemos mucho que hacer para reformar nuestra práctica del hábito según los verdaderos principios, tal y como los expuso, de manera incomparable, creo, san Basilio. Basilio fue el primero en esbozar la doctrina del hábito de la manera más exacta y duradera.
He aquí, pues, algunas grandes observancias que concretan las renuncias de las que hablábamos anteriormente y que forman todas juntas la conversatio, el modo de vivir de los monjes. Uno de los valores esenciales de la Regla de san Benito es instaurar estas observancias, organizar esta conversatio.
Pasemos al siguiente punto: Una vida que tiende a la purificación del corazón como a su meta. Purificación de vicios y pecados. Aquí me gustaría señalar al menos dos pasajes de la RB que son muy significativos: el final del capítulo 2 y el final del capítulo 7. La última frase del capítulo 2: ipse efficitur a vitiis emendatus. Esta es la gran esperanza que san Benito ofrece al abad: «él mismo se corrige de sus vicios». Como si fuera el objetivo mismo al que tiende el monje: ser purificado de sus vicios. Y, asimismo, al final del capítulo 7: in operario suo mundo a vitiis et peccatis. Esto –la caridad y sus efectos maravillosos– se realizará «por el Espíritu Santo en su obrero, cuando ya esté limpio de vicios y pecados». Estos dos finales me parecen sumamente significativos de esta tensión de todo el monacato antiguo y del propio san Benito hacia la purificación del corazón de todos sus vicios y pecados.
Hace un momento añadí que purificación de los vicios = caridad = contemplación. Son sinónimos. Aquí me refiero a la admirable Conferencia I de Casiano, donde parece que el scopos, el fin inmediato de la vida monástica, se define en primer lugar como purificación del corazón, pero que este término es exactamente equivalente a «caridad» y «contemplación». Caridad porque, según 1 Co 13, «la caridad no tiene envidia», no es esto, ni aquello… excluye todos los vicios, «todo lo soporta». Y contemplación, porque la contemplación no es otra cosa que el ejercicio natural de la vista, de los ojos del alma, una vez purificados. La condición necesaria y suficiente para ser contemplativo es tener los ojos saludables, tener los ojos sanos. Si los ojos de vuestra alma están sanos, es decir, si tenéis el corazón puro, contempláis sin duda, tan naturalmente como veis cuando tenéis los ojos del cuerpo en buen estado. Esto es sumamente importante: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Y esto nos alivia, al librarnos de todas las pretensiones y preocupaciones de proezas intelectuales, de esfuerzo mental, de constricción cerebral, en las que muchos piensan espontáneamente cuando se habla de contemplación. No, no se trata de eso, se trata de purificar el corazón, y por este mismo hecho, se contemplará.
Purificación del corazón, caridad, contemplación, estos son los tres términos sinónimos que definen la meta hacia la que tendemos, hacia la que tienden todas estas observancias y renuncias de las que hablamos. En el fondo, quien dice pureza de corazón, dice presencia de Dios, lo que Casiano desarrolla admirablemente en la continuación de su primera Conferencia: «el Reino de Dios está dentro de vosotros»; con tal que vuestro interior sea puro, Dios reina, Dios está dentro de vosotros. «El Reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo».
Mi siguiente punto era que esta vida organizada por la Regla es una vida común, sin duda, pero abierta a la vida solitaria, considerada como una superación, como un más allá en la misma línea (capítulo primero), es decir, como una renuncia más profunda, más completa, y una vida con Dios más completa. Esto es muy evidente en gran parte de la tradición. Tomad la tabla de las diferentes clases de monjes de Jerónimo (Carta 22, 35). Los cenobitas tienen una dieta austera, pero bastante amplia; en cuanto a los ermitaños, su dieta es mucho más severa. Lo mismo ocurre con el silencio y otras cosas. En la soledad se practican las mismas renuncias, pero más acentuadas. Es un paso más en el mismo camino.
Ese es el lado negativo. Desde el punto de vista positivo, ocurre lo mismo. La vida solitaria ofrece, al menos, condiciones de unión con Dios, de diálogo con Dios, aún más propicias que las de la vida común. En cuanto a la metáfora de san Benito, que habla de un combate único después del combate en la fraterna acies, expresa de nuevo esta idea de una empresa más elevada y difícil, de un más allá en la misma línea. Finalmente, mi último punto era que esta vida monástica está pensada fundamentalmente como una schola, tanto en el sentido escolástico como en el militar, pero en cualquier caso como una sociedad donde la relación esencial es la de los súbditos con el superior, los inferiores con los superiores, los discípulos con el maestro. Tanto si el modelo es la escuela (profesor y alumnos), como el ejército (general, oficiales y soldados), es evidente que lo esencial en este tipo de sociedad es la estructura vertical por la que los súbditos se vinculan a Dios a través de los superiores. Y, sin embargo, no tengo necesidad de insistir en ello porque se ha convertido en una noción banal, san Benito, conservando este eje vertical muy sólido e incluso fortaleciéndolo, añadió una preocupación, muy nueva con respecto al Maestro, la de la caridad en las relaciones fraternas. Preocupación por los contactos entre los hermanos, de la comunidad como tal, en la perspectiva de los Hechos, cap. 2 a 4, prolongada, en particular, por Agustín, sin olvidar la experiencia.
De esta vida fraterna tienen la norma en los últimos capítulos de la Regla, comenzando por el capítulo 63. Un rasgo que me permito subrayar es la importancia del rango. Para san Benito, el rango de comunidad es una cosa importante. Aunque aparentemente se interesa poco por los decanos, muy desdibujados a sus ojos en relación con el Maestro, restablece el rango destruido por el Maestro y basa en ello toda la norma de las relaciones fraternas. Las llamadas relaciones «mutuas» son, en realidad, relaciones jerarquizadas según el rango. Esto es algo esencial: los ancianos y los jóvenes. Esta distinción es evidentemente superada en el capítulo 72, pero se trata de una superación verbal, ideal, que no suprime la estructura fundamental del rango. Una comunidad monástica no es una multitud confusa, es una verdadera congregatio, bien organizada, estructurada según el rango, que determina las relaciones mutuas de respeto y caridad.
Como apéndice: diría, una vida propiamente cristiana, exclusivamente cristiana, sin otra referencia que la Escritura, los Padres, la Iglesia, la Revelación cristiana. Esto es evidente cuando se abre la Regla de san Benito: el abad es Cristo; los enfermos son Cristo; los huéspedes son Cristo; la obediencia es al ejemplo de Cristo o a Cristo mismo; el servicio igualmente; la paciencia con Cristo, la espera del juicio de Cristo, la esperanza de la ayuda de Cristo, etc…. Todo se reduce a Cristo. Me parece importante subrayar esto, porque hoy se ha tomado conciencia –legítimamente– de la solidaridad del monacato cristiano con el monacato no cristiano, y se insiste mucho en las interesantes relaciones de semejanza entre ambientes monásticos cristianos y no-cristianos. A través de todos estos acercamientos, es necesario sostener con firmeza que nuestro monacato cristiano es el Evangelio, pura y simplemente el Evangelio. El monacato no es una esencia universal que sólo sería coloreada por el Evangelio. De hecho, nuestro monacato no tiene otra raíz histórica que el Evangelio. De ahí viene. Y si se parece tanto a otros monacatos, no es que sea, en su sustancia, independiente del cristianismo, que sólo lo habría teñido superficialmente. Esto se debe a que el cristianismo y el propio Evangelio son profundamente monásticos. El Evangelio es profundamente religioso, es incluso radicalmente monástico, y desarrollando esta virtualidad del Evangelio es como se constituyó el monacato cristiano, sin necesidad de ninguna aportación exterior. Si nuestro monacato se une a otras tradiciones monásticas, es porque el Evangelio, que es su única referencia, que pretende aplicar única y completamente, es en sí mismo profundamente religioso y monástico. No opongamos fe y religión. El cristianismo es lo uno y lo otro, tanto una religión como una fe, y por eso se une al fondo de otras religiones.
Al desarrollar la semilla religiosa e incluso monástica del Evangelio, la tradición monástica cristiana se ha encontrado con las tradiciones monásticas no cristianas. Nuestro monacato, como saben, se distingue, entre otras cosas, por la perpetuidad del compromiso, a diferencia del monacato temporal del budismo. Perpetuidad del compromiso, basada en la noción de Alianza. La Alianza entre el pueblo de Dios y su Dios es algo inquebrantable. Y lo mismo entre el monje consagrado y su Señor. Es una relación personal con el Dios personal, un compromiso que nada debe romper.
Mi conclusión es que la fidelidad a san Benito y a su Regla no consiste en arrastrar pedazos de prácticas, de ritos, que van siempre, por la fuerza de las cosas, reduciéndose y degradándose, sino en redescubrir las grandes observancias fundamentales de la vida monástica y devolverles su fuerza y su pureza. Antes hemos dado un ejemplo: el del ayuno.
De hecho, estamos bastante lejos de la RB. En este alejamiento hay algo inevitable, por normal, dado el tiempo en que nos encontramos: esta Regla fue escrita para el siglo VI, y no para el siglo XX. Pero este fenómeno de alejamiento comporta ciertamente también una parte anormal, malsana y reformable. Hay cosas que podríamos hacer. Lo único que nos falta es la convicción de que hay que hacerlas, el coraje y la voluntad de hacerlas. Pienso que en muchos puntos podríamos y deberíamos acercarnos a san Benito. Su Regla no es una cosa que conservar –de hecho, hemos perdido una gran parte–, es un misterio que descubrir, una tierra que conquistar. En otras palabras, la fidelidad no es hacia atrás, sino hacia adelante.
1 Las páginas que se presentan ahora aparecieron en Studia Monastica, 63, fasc.1 (2021), pp. 145-160. Agradecemos a dicha revista el habernos permitido publicar esta traducción en la página web de Cistercium, realizada a partir del texto original en francés por José Antonio Lizondo de Tejada ( Madrid, 2021).